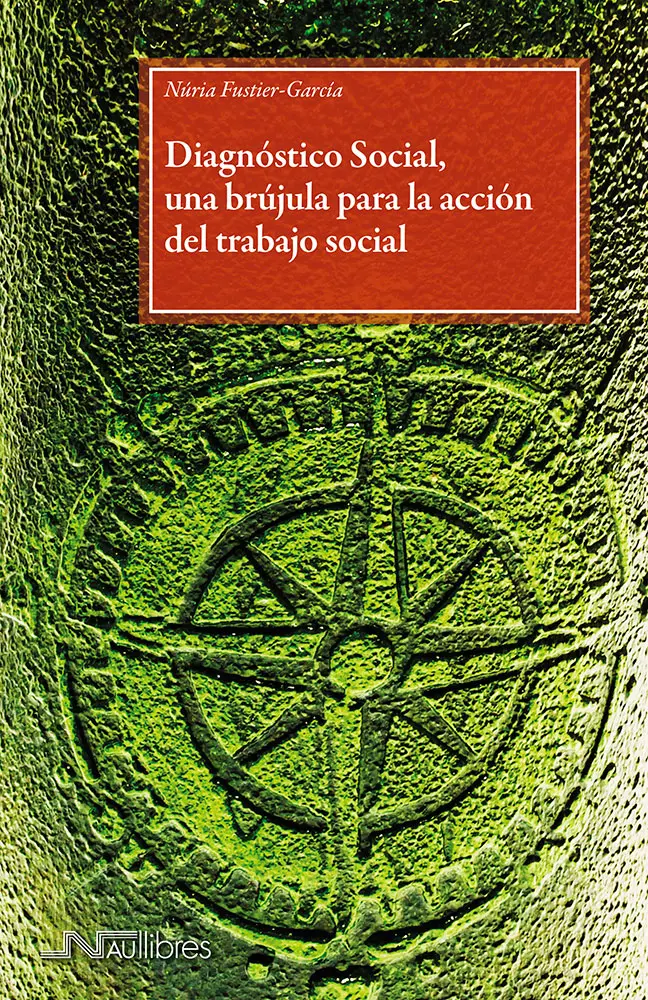De las pulgas de Saltillo al toro del guarismo

35.00€
Disponible
Para empezar, me permito sugerir al desconocedor de la tauromaquia que pase por la plaza de toros el día de fiesta en alguno de los muchos pueblos y ciudades donde está arraigado el amor a la llamada fiesta nacional. ¿Qué verá allí?
Sobre todo, un espectáculo que se somete a una liturgia extremadamente rigurosa en sus formas y cuyo contenido se despliega en una serie de pasos ritualizados que ni el más osado de los iconoclastas osaría quebrantar. Unos cuantos individuos –la cuadrilla– liderados por el matador luchan con un toro bravo hasta darle muerte sin más ayuda que ciertos aperos como telas, picas, rehiletes y estoques. Con estos medios limitados entablan el combate con la fiera según unos cánones inviolables. Primeramente, se para al animal con un capote rosa y se le conduce hasta unos jinetes que punzan el morrillo de la bestia mediante las puyas que coronan una larga vara; luego, una vez debilitado el enemigo, los toreros lo abordan a cuerpo limpio para depositar sobre su lomo varios pares de banderillas; en tercer lugar, provisto de un estoque y un lienzo armado sobre un estaquillador, el jefe de cuadrilla contiende bonita y eficazmente con el astado para, tras lucirse todo lo posible, tumbarlo de un espadazo.
Esta pelea tan reglamentada entre hombre y bóvido presenta además otras peculiaridades. Por ejemplo, sus protagonistas ofician el acto vistiendo lujosas y exclusivas galas impregnadas de oro y plata que resultarían inconcebibles fuera del solemne marco donde se consuma el sacrificio del poderoso animal. Un excéntrico que saliera a la calle vestido con el torero traje de luces sería tomado por orate desdichado, cuando no por desafiante provocador, y despertaría la irrisión o la indignación de los viandantes que se cruzaran con tan excéntrico ente. Sería como si un sacerdote católico vistiera fuera de los altares atavíos de misa solemne para dar su cotidiano paseo al atardecer.
El toreo que hoy se ejecuta en las plazas hispanas e iberoamericanas o en el mediodía francés, el que podríamos llamar toreo a la española, posee aspectos sacramentales tan acusados que, hasta cuando actúan en festivales benéficos sin la condición de verdaderas corridas, sus ejecutantes utilizan una vestimenta preestablecida –de traje corto campero y sombrero cordobés–, e incluso se engalanan de modo semejante –si acaso un poco menos formal– para tentar en la ganadería de algún criador amigo. En esos casos, obran como muchos de nuestros curas, que en sus ritos burocráticos –una extremaunción o una confesión– alivian la pesada indumentaria de la eucaristía para cubrirse con cíngulo, roquete y acaso manípulo; pero, como ha de decirse todo, en tales tareas menores el profesional del toreo viste con más rigor sus atavíos profesionales que el cada vez más incontrolado clero vaticanista.